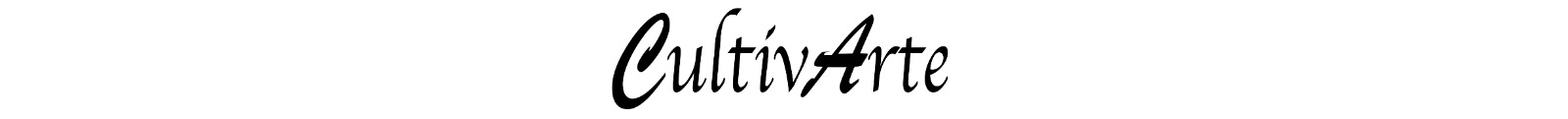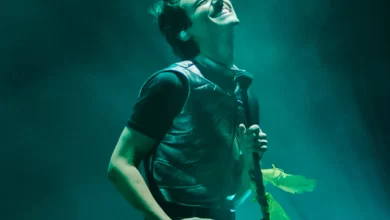En su libro La norteña en Latinoamérica, el historiador Luis Omar Montoya Arias analiza cómo la música norteña mexicana ha cruzado fronteras para transformarse en un fenómeno cultural complejo, con significados distintos en países como Colombia, Bolivia y Chile. Lo que en México es parte del paisaje sonoro cotidiano, fuera de sus fronteras adopta formas inesperadas que responden a contextos históricos y sociales propios.
“Aunque fue una misma música mexicana la que estudié, encontré particularidades en cada país”, señala Montoya Arias. En Bolivia, por ejemplo, la música norteña es consumida principalmente por las élites mestizas, mientras que en Colombia se divide su percepción: en Bogotá se asocia con la pobreza y la violencia, pero en Medellín, adquiere una carga estética y compleja, vinculada a las élites antioqueñas. En Chile, en cambio, la música mexicana en general se asocia a una imagen romántica, casi nostálgica.
Este fenómeno revela que la música no viaja sola: viaja con estereotipos, con memorias y con una historia compartida, marcada por la migración y los medios de comunicación.
A pesar de su nombre, la música norteña no es exclusivamente del norte de México. “Es una música migrante”, afirma Montoya. El género se construyó con elementos sonoros de diversas regiones del país, desde el Pacífico sinaloense hasta el Bajío, con aportaciones clave de estados como Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas. Además, muchos de sus intérpretes se formaron en el sur de Estados Unidos, particularmente en Texas y California.
Este carácter híbrido ha sido esencial para que la música norteña se convirtiera en un vehículo de identidad para millones de mexicanos en el extranjero. Según Montoya, para una buena parte de los cerca de 30 millones de connacionales que viven en EE.UU., estas canciones funcionan como un ancla cultural y emocional.
El autor también advierte que la música norteña ha experimentado una transformación profunda desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). “Se observa una disminución de la calidad y complejidad de las producciones”, señala, “a partir de la entrada de grandes productoras estadounidenses, que simplificaron los contenidos musicales y literarios del género”.
Esto explica —según el historiador— por qué muchas expresiones populares actuales tienden a mostrar estructuras simples y poca profundidad lírica. Sin embargo, lejos de desecharlas, Montoya insiste en que los científicos sociales y humanistas tienen la responsabilidad de estudiar estos procesos para entender las tensiones sociales que los rodean.
Aunque el mariachi es considerado el género nacional por excelencia, Montoya Arias destaca que la música norteña merece igual atención. Es, dice, el último gran género nacido en el contexto nacionalista del México de mediados del siglo XX y representa una pieza clave para entender la cultura mexicana contemporánea.
Más allá de sus asociaciones con temáticas ilícitas, el género norteño refleja los sueños, nostalgias y contradicciones de millones. Como afirma Montoya: “Estudiarla es entender también la mexicanidad del siglo XXI”.