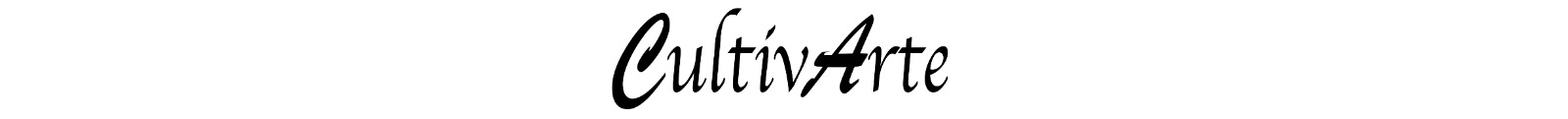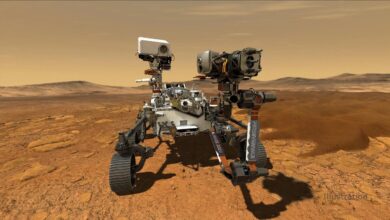El Viernes Santo es una de las fechas más solemnes del calendario cristiano, un día marcado por el recuerdo de la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. Lejos de ser simplemente una conmemoración litúrgica, esta jornada encierra una profunda carga simbólica y espiritual que ha resonado a lo largo de los siglos en millones de creyentes alrededor del mundo. Este ensayo se propone explorar el significado del Viernes Santo desde diversas dimensiones: teológica, emocional, cultural y existencial.
La muerte que da sentido.
En el corazón del Viernes Santo está la cruz, el instrumento de tortura que, paradójicamente, se ha convertido en el símbolo central del cristianismo. Para los cristianos, la crucifixión de Jesús no es solo un hecho histórico, sino un acto de redención. Su sacrificio voluntario es entendido como la expiación de los pecados de la humanidad. En otras palabras, en ese momento de sufrimiento extremo se produce un misterio trascendente: la vida vencida por la muerte se convierte en semilla de salvación.
Este acto, que a simple vista puede parecer una derrota, es interpretado por la fe cristiana como el triunfo definitivo del amor sobre el pecado. En este día no se celebra la muerte en sí, sino el amor incondicional y la entrega absoluta de aquel que, según el Evangelio, «no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos» (Mateo 20:28).
El silencio que interpela.
Una de las características más marcadas del Viernes Santo es el silencio. Las iglesias apagan sus luces, no se celebra la Eucaristía, y los altares permanecen desnudos. Es un día de recogimiento, de contemplación, de duelo. El silencio no es solo ausencia de ruido, sino una forma de participación en el sufrimiento. Es un espacio para confrontarse con el dolor, la pérdida y la injusticia.
En este sentido, el Viernes Santo también tiene una dimensión existencial. Todos los seres humanos, en algún momento de la vida, atraviesan su propio «viernes santo»: momentos de angustia, traición, soledad o desesperanza. El relato de la pasión de Jesús, con su humanidad expuesta al límite, ofrece una forma de consuelo a quienes se sienten abatidos. Jesús, según la fe cristiana, no evitó el sufrimiento: lo abrazó para redimirlo desde dentro.
Una memoria viva.
Más allá de lo puramente religioso, el Viernes Santo ha influido profundamente en la cultura occidental. Ha inspirado obras de arte, música sacra, literatura y cine. Desde los cuadros de El Greco hasta las composiciones de Bach o las representaciones teatrales populares como las procesiones de Semana Santa en España o América Latina, la figura del Cristo crucificado se ha convertido en un símbolo universal del sufrimiento humano.
Estas expresiones culturales no solo recuerdan un hecho del pasado, sino que lo actualizan constantemente. Al contemplar la pasión de Cristo, la humanidad se mira a sí misma: su capacidad de hacer el mal, pero también de amar hasta el extremo.
Esperanza en la oscuridad.
Finalmente, aunque el Viernes Santo culmina con la muerte, no es un día sin esperanza. Su verdadero sentido se completa en la resurrección del Domingo de Pascua. El sufrimiento, aunque real, no tiene la última palabra. Este equilibrio entre el dolor y la promesa futura es central en la espiritualidad cristiana: no se trata de negar el sufrimiento, sino de atravesarlo con la certeza de que después de toda noche, llega el amanecer.
Por eso, el Viernes Santo no debe entenderse como un día de desesperación, sino como un tiempo de espera dolorosa pero confiada. Es el umbral oscuro que conduce a la luz, la semilla enterrada que dará fruto.